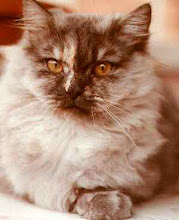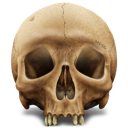A los 200 años del nacimiento de
Charles Dickens, nuestro mundo, por desgracia, se parece en demasiadas cosas al suyo: la condición de vida de los trabajadores, la usura, el desequilibrio entre ricos y pobres...
Algunas personas mueren y otras sólo desaparecen. El novelista
Charles Dickens, por ejemplo, dejó este mundo en 1870 pero sigue estando aquí. Y no sólo porque obras suyas como
David Copperfield,
Cuento de navidad,
Oliver Twist o
Historia de dos ciudades, entre otras muchas, sean clásicos imprescindibles en cualquier biblioteca que intente ser tomada en serio, sino también porque la mayoría de sus temas característicos, como
la lucha de clases, la explotación infantil o la ineficacia de la Justicia, siguen de actualidad y porque sus personajes continúan entre nosotros, con nombres diferentes pero con los mismos problemas.
¿O es que no podrían estar dentro de
Oliver Twist, junto a los niños callejeros que la protagonizan, esos otros niños reales que hoy son abandonados en las calles de Grecia por sus

familias, con la esperanza de que alguien los alimente? ¿No nos recuerdan los convictos de
La pequeña Dorrit, presos en la cárcel de Marshalsea, a orillas del río Támesis, por no poder pagar sus deudas, a los desahuciados que aquí y ahora, en la España del siglo XXI, arrojan a la miseria los bancos cuando ya no pueden pagar la hipoteca salvaje que tenían con ellos? ¿No nos hacen pensar muchos de los métodos y teorías del neoliberalismo a los del usurero Scrooge en
Cuento de navidad o a los del avaro Uriah Heep en
David Copperfield?
Dickens fue uno de los abanderados del realismo, junto a Balzac, Tolstoi, Stendhal o Benito Pérez Galdós, y un escritor social que denuncia en sus libros las desigualdades que se producían en la Inglaterra victoriana y especialmente el modo en que se explotaba a los trabajadores para conseguir la industrialización del país. Su contemporáneo
Carlos Marx dijo de él que
“en sus libros se proclamaban más verdades que en todos los discursos de los políticos y los moralistas de su época juntos”. Y sin ninguna duda, el autor de
Grandes esperanzas es la mejor prueba de que Balzac estaba en lo cierto cuando dijo que las buenas novelas son la historia privada de los países. Hoy se cumplen 200 años de su nacimiento y nuestro mundo, por desgracia, se parece en demasiadas cosas al suyo. Para comprenderlo, no hay más que leer el principio de
Historia de dos ciudades:
“Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos; la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación”.En
Tiempos difíciles, Dickens critica ácidamente las lamentables condiciones de vida de los obreros ingleses y la desproporcionada distancia que había entre su existencia y la de los ricos del país. Hoy, en plena crisis, con la Bolsa en números rojos, los impuestos por las nubes y los sueldos

por los suelos; con los gobiernos de Europa intentando llenar con dinero público el pozo sin fondo del sistema financiero y las cifras del paro creciendo en nuestro país hasta el borde del abismo, es muy posible que el lector se asombre al ver cómo esa novela publicada en 1854 describe la actualidad. ¿O acaso el desequilibrio entre las miserables casas de los proletarios que dibuja Dickens, frías, oscuras y casi sin muebles, y las lujosas mansiones de los capitalistas, que consideran a sus empleados simples bestias de carga, no es comparable al que hay entre los salarios de los mileuristas y los sueldos astronómicos que se ponen a sí mismos los directivos de los bancos, hoy en día?
La única diferencia entre aquellos privilegiados y éstos es que entonces se llamaban utilitaristas y hoy se llaman neoliberales, y que unos citaban a Stuart Mill y otros a Milton Friedman, pero nada más.
Cuando Dickens retrata en
Los papeles póstumos del club Pickwick,
David Copperfield o
La pequeña Dorrit a unos seres sin escapatoria y de la familia de los pícaros españoles, el Lazarillo de Tormes, Rinconete y Cortadillo o El buscón, sabía de qué hablaba, porque él mismo había sufrido en su infancia los latigazos de la miseria, cuando su padre estuvo tres meses encerrado en la prisión de Marshalsea, por una deuda con un panadero que hoy equivaldría a 3,50 euros y que hizo que él fuese enviado a trabajar en una infernal fábrica de betún. Su batalla contra la injusticia ya anticipaba el fracaso de un sistema que se basara en la explotación, aunque sus advertencias a los poderosos fuesen voces en el desierto:
“¡Oh, economistas utilitarios -escribe-, comisarios de realidades, elegantes incrédulos… si seguís llenando de pobres vuestra sociedad y no cultiváis en ellos la esperanza, cuando hayáis conseguido arrancar de sus almas todo idealismo y ellos se encuentren a solas con su vida desnuda, la realidad se convertirá en un  lobo y os devorará”
lobo y os devorará”.
Se equivocó, y no hace falta más que volver una vez más los ojos hacia la Grecia de hoy, verá que los dos extremos siguen en su sitio: las televisiones hablan de niños que a media mañana se desmayan en los colegios a causa del hambre y los diarios dicen que mientras el país solicitaba un rescate de la Unión Europea, sus potentados se llevaban a Suiza más de 200.000 millones de euros. En el fondo, y como demuestran de forma brutal las colas ante las oficinas del INEM y en los comedores de beneficencia de nuestras ciudades, las novelas de Charles Dickens son una constatación de hasta qué punto
el capitalismo ha fracasado en su búsqueda del famoso Estado del bienestar.Otra de las obsesiones de Dickens es
la lentitud, ineptitud y en ocasiones impureza del sistema judicial, que tiene su mejor expresión en
Casa desolada, donde se refleja la mezcla de incompetencia y prepotencia de una Corte de la Cancillería que a algunos les podrá hacer pensar en ciertos magistrados y causas de nuestra Audiencia Nacional y nuestro Tribunal Supremo. O en
Oliver Twist, donde se puede ver la forma en que la Ley es cuidadosa con los fuertes y abusiva con los débiles por el modo en que el juez Fang insulta y castiga con desproporción a su desventurado protagonista. O, una vez más, en
Tiempos difíciles, donde el escritor se burla de la incompetencia del sistema y de su invento más perverso, la burocracia, un laberinto sin salida simbolizado en un supuesto Departamento del Circunloquio cuya función es
“hacer lo que sea necesario para que no se pueda hacer nada”. En un país como España, donde sólo el 27% de los ciudadanos opina que los medios que el Estado destina para garantizar la defensa jurídica son suficientes y la gran mayoría piensa que funciona mal, está anticuada y es ininteligible, los libros de Dickens siguen contando la verdad:
nuestro mundo no ha sabido mantenerse a flote porque no ha sabido ser ni solidario, ni ecuánime, ni flexible, y al final se ha quedado sin respuestas.En junio de 1865, Dickens viajaba en un tren que sufrió un accidente terrible cuando cruzaba un puente en obras. Los siete vagones que precedían al suyo, se despeñaron por un precipicio, y él pasó horas atendiendo a los heridos hasta que llegaron las ambulancias y pudo ocuparse de regresar a su asiento y recuperar el

manuscrito, aún sin acabar, de su penúltima novela,
Nuestro común amigo. No hay que tener una gran imaginación para ver en esa escena una metáfora de esta Europa que hoy descarrila poco a poco, primero Grecia, luego Irlanda, después Portugal… Tal vez el derrumbe se detenga a tiempo, y los que nos conducen a la catástrofe recuperen el sentido común igual que lo hizo el tacaño señor Scrooge en
Un cuento de navidad, que al ver el negro porvenir que le anunciaban los espíritus del Pasado, el Presente y el Futuro, donde podía verse una tumba con su nombre y sin ninguna flor encima, supo cambiar a tiempo y convertirse en un hombre generoso. Es una parábola que, hoy más que nunca, merece la pena no olvidar.
Benjamín PradoFuente: elpaisGrabados: Gustavé Dore, London: A Pilgrimage

 Para TrueCZ en su cumpleaños ¡Felicidades!
Para TrueCZ en su cumpleaños ¡Felicidades!












 En ese proceso obligado de transformación hacia la madurez, el niño conocerá a través de los cuentos, los aspectos más duros de la vida. Gracias a unas historias en las que abundan los asesinatos y abandonos, los niños se darán cuenta, de manera inconsciente, y siempre dentro de un ámbito de seguridad en el que los buenos vencen y los malos son castigados, de que la vida es más dura de lo que imaginan.
En ese proceso obligado de transformación hacia la madurez, el niño conocerá a través de los cuentos, los aspectos más duros de la vida. Gracias a unas historias en las que abundan los asesinatos y abandonos, los niños se darán cuenta, de manera inconsciente, y siempre dentro de un ámbito de seguridad en el que los buenos vencen y los malos son castigados, de que la vida es más dura de lo que imaginan.